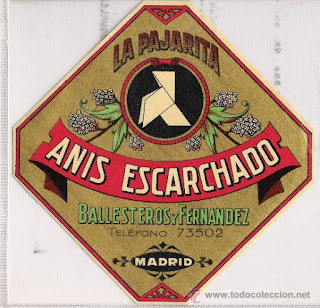El sábado 21 de junio de 2014, después de una concienzuda investigación, publicábamos el artículo “Nueva biografía del Café de Fornos”, en el que salían a la luz nuevos datos sobre el mítico establecimiento y sus propietarios.
En aquel artículo comentábamos:
Hoy volvemos a recordar al Fornos, pero esta vez rescatando parte del decorado que, desde 1870, embelleció techos y paredes. Magníficas obras de arte que supo retratar J. Laurent, y conservar Joaquín Ruiz Vernacci, para que el madrileño de hoy y mañana pueda redescubrirlas.
Pero para llegar a ellas antes debemos hacer un repaso a la historia .
Remembranzas
Aunque en la década de los 30 del siglo pasado el Café de Fornos ya no existía –en 1910 había dado paso al “Gran Café”-, quedaba el recuerdo en la memoria de quienes lo conocieron y en la imaginación de quienes escucharon sus historias.
Francisco Sancha Lengo “Sancha”, en su artículo “Un duelo en mil ochocientos noventa y tantos”, publicado en la revista “CIVDAD” de 1935 (Año II-Núm. 8), escribió sobre Valle Inclán, las tertulias de Fornos y el duelo que propició la pérdida de un brazo al literato. Dice Sancha que Valle Inclán se sentaba en los sillones de terciopelo rojo del Café de Fornos y se situaba de tal manera que podía observar el edificio de la Equitativa. Aquel era su rincón.
Afirmó Sancha:
Como además era eximio dibujante, Sancha tuvo a bien ilustrar su artículo con inspiradas escenas del interior del café.
Por su parte, el escritor Miguel Santos enumeraba algunas de las historias del Fornos en la columna “aquel café de fornos”, de la revista Gutiérrez (Año VII – Núm. 318. Madrid, 1933).
Santos hacía la siguiente introducción:
Pero nosotros contamos verdades, que la historia es para eso. Las mentiras y florituras inventadas que las cuenten otros.
Escribió el celebérrimo Antonio Velasco Zazo en un artículo de La Época en 1934:
En mayo de 1932 se presentaba en el Ayuntamiento el conde consorte de Vallellano en compañía de directivos del Banco Vitalicio. Ante el alcalde, Sr. Pedro Rico López, desplegaron los planos de un gran edificio que se construiría en el que había ocupado el de Fornos. La nueva construcción tendría 61,20 metros de altura, lo que suponía pedir autorización municipal por superar las cotas marcadas por las ordenanzas.
Hubo varios litigios entre los poderosos banqueros y el Ayuntamiento. Primero sobre la altura, luego sobre el ensanche de la calle y la valla del edificio, insistiéndose en que fuese en forma de soportales para no disminuir el ancho de la acera. Poco caso se hizo a urbanismo –quién sabe por qué motivo-, pero lo cierto es que la antigua construcción ya era un escaparate de andamios y carteles publicitarios.
En tiempos en que las ordenanzas municipales eran un tanto simplonas y las medidas de seguridad casi inexistentes, los problemas ocasionados por aquella amalgama de andamios, hierros y carteles, no se hicieron esperar:
Como nuestro interés está puesto en las obras de arte que llenaron de glamur el europeo Café, dejamos de lado aspecto que hacen a la construcción del nuevo edificio del Banco Vitalicio.
Arte en Fornos
Inaugurado en fiesta privada la noche del 20 de julio de 1870, y al público el día 21, el Café de Fornos se presentó como uno de los más elegantes de Madrid por su decoración.
Desconocemos el nombre del autor de esta crónica, publicada en un número de la revista Gil Blas de julio de 1870, pero es evidente que acierta en cuanto dice. El Fornos fue sublime en todo.
Una curiosidad
Con el tiempo, además de las magníficas pinturas alegóricas, se instalarán en los techos unos enormes abanicos que refrescaban y aireaban el ambiente.
Y sin más preámbulos, ofrecemos a nuestros lectores el siguiente documento videográfico.
Esperamos haya sido de vuestro agrado.
En aquel artículo comentábamos:
El texto va acompañado del grabado que muestra la citada alegoría del té y parte del artesonado del techo.«La revista La Ilustración de Madrid, del 27 de junio de 1870, reproducirá la Alegoría del té, una de las maravillosas obras pintadas y ornamentadas por Salas, Vallejo, Ferry y Busato, que junto a otras como la del café, el chocolate, los licores y los helados, conformaban el maravilloso conjunto de decorados que dieron fama al Fornos.»
| © 2015 Eduardo Valero García-HUM 014-003.a ESP CAFFORNOS © 2015 Historia Urbana de Madrid ISSN 2444-1325 |
Hoy volvemos a recordar al Fornos, pero esta vez rescatando parte del decorado que, desde 1870, embelleció techos y paredes. Magníficas obras de arte que supo retratar J. Laurent, y conservar Joaquín Ruiz Vernacci, para que el madrileño de hoy y mañana pueda redescubrirlas.
Pero para llegar a ellas antes debemos hacer un repaso a la historia .
Remembranzas
Aunque en la década de los 30 del siglo pasado el Café de Fornos ya no existía –en 1910 había dado paso al “Gran Café”-, quedaba el recuerdo en la memoria de quienes lo conocieron y en la imaginación de quienes escucharon sus historias.
Francisco Sancha Lengo “Sancha”, en su artículo “Un duelo en mil ochocientos noventa y tantos”, publicado en la revista “CIVDAD” de 1935 (Año II-Núm. 8), escribió sobre Valle Inclán, las tertulias de Fornos y el duelo que propició la pérdida de un brazo al literato. Dice Sancha que Valle Inclán se sentaba en los sillones de terciopelo rojo del Café de Fornos y se situaba de tal manera que podía observar el edificio de la Equitativa. Aquel era su rincón.
Afirmó Sancha:
“La Equitativa, en la esquina de las calles de Alcalá y Sevilla, era la Telefónica de entonces. Fornos era el centro de todo.”
Como además era eximio dibujante, Sancha tuvo a bien ilustrar su artículo con inspiradas escenas del interior del café.
| Dibujo de Sancha (Madrid, 1935) Al pie de la imagen: “Periquito, gacetillero, arreglaba el mundo escribiendo crónicas desde «Mi Rincón»” |
| Dibujo de Sancha (Madrid, 1935) "Una tertulia de la época en el café Fornos. (Ruiz Contreras, Leal da Cámara, Benavente, López del Castillo...)” |
Por su parte, el escritor Miguel Santos enumeraba algunas de las historias del Fornos en la columna “aquel café de fornos”, de la revista Gutiérrez (Año VII – Núm. 318. Madrid, 1933).
Santos hacía la siguiente introducción:
“LOS viejos señores de los pelos blancos están siempre muy contentos porque ellos estuvieron en el antiguo café de Fornos y nosotros no, y hay que acabar ya de una vez con esta única ventaja que nos llevan y decir muy alto que aquel café no era tan estupendo como ellos cuentan, aunque fuesen allí a cenar por las noches esas coristas de Apolo, y ese Espartero, y ese Castelar, y todos osos señores de antes, tan listos y tan guapos.
Los que no conocimos el café de Fornos somos los que debemos contar cómo era Fornos, y no importa que todo lo que contemos sea mentira, porque también es mentira lo que ellos nos cuentan para hacernos morir de envidia.”
Pero nosotros contamos verdades, que la historia es para eso. Las mentiras y florituras inventadas que las cuenten otros.
Escribió el celebérrimo Antonio Velasco Zazo en un artículo de La Época en 1934:
Añoranzas del negocio ya desaparecido que incluso ahora llevaba otro nombre, el “Riesgo”. Aún así, el Fornos continuaba presente en la memoria del pueblo. Difícil debió ser encajar la noticia en la que un día de junio de 1931 el Heraldo de Madrid anunciaba:“Siempre que paso por la esquina de las calles de Alcalá y Peligros, vuelvo la cabeza para no ver el inmenso vacío que ha causado el derribo de la finca donde estuvo el café de Fornos.
Produce dolor este devastamiento de todo lo típico que constituía el sello personalísimo de la simpática calle de Alcalá, recogiendo ese esquinazo los postreros latidos de un Madrid que se perdió juntamente con el último tercio del siglo pasado.”
En mayo de 1932 se presentaba en el Ayuntamiento el conde consorte de Vallellano en compañía de directivos del Banco Vitalicio. Ante el alcalde, Sr. Pedro Rico López, desplegaron los planos de un gran edificio que se construiría en el que había ocupado el de Fornos. La nueva construcción tendría 61,20 metros de altura, lo que suponía pedir autorización municipal por superar las cotas marcadas por las ordenanzas.
| La Construcción Moderna, 1935 |
Hubo varios litigios entre los poderosos banqueros y el Ayuntamiento. Primero sobre la altura, luego sobre el ensanche de la calle y la valla del edificio, insistiéndose en que fuese en forma de soportales para no disminuir el ancho de la acera. Poco caso se hizo a urbanismo –quién sabe por qué motivo-, pero lo cierto es que la antigua construcción ya era un escaparate de andamios y carteles publicitarios.
En tiempos en que las ordenanzas municipales eran un tanto simplonas y las medidas de seguridad casi inexistentes, los problemas ocasionados por aquella amalgama de andamios, hierros y carteles, no se hicieron esperar:
| La Voz, 1935 |
Como nuestro interés está puesto en las obras de arte que llenaron de glamur el europeo Café, dejamos de lado aspecto que hacen a la construcción del nuevo edificio del Banco Vitalicio.
Arte en Fornos
 |
| © 2015 Eduardo Valero García-HUM 014-003.a ESP CAFFORNOS © 2015 Historia Urbana de Madrid ISSN 2444-1325 |
Inaugurado en fiesta privada la noche del 20 de julio de 1870, y al público el día 21, el Café de Fornos se presentó como uno de los más elegantes de Madrid por su decoración.
“El nuevo café de Fornos, en la calle de Alcalá, esquina á la de Peligros, no me gusta solo por su servicio, por su nueva y espléndida iluminación, por el confort de sus comedores...
Todo esto es muy bueno.
Pero hay en este café lo que no hay en otros; lo que solo en el café de Madrid empezó á llamar la atención del público.
Hay... ¡arte!
El café de Fornos es un templo donde se rinde tributo á ese espíritu divino que consuela y engrandece al hombre... al arte.
Cuatro techos de Vallejo hay en el salón principal, dibujos que hasta ahora solo poseían los palacios de los reyes ó los obispos.
Cuatro estaciones de Balaca que son preciosas, y una infinidad de paisajes, adornos y detalles de
Ferri que contribuyen poderosamente á completar la belleza del local.
En los muebles se nota el mismo buen gusto, y bien se deja ver la inteligente mano de Guerrero, que sabe casarla comodidad con el arte.
Damos la enhorabuena á los Sres. de Fornos por el acierto y esplendidez con que han sabido armonizar el buen servicio del público con las exigencias del arte.”Revista GIL BLAS. Madrid, julio de 1870
Desconocemos el nombre del autor de esta crónica, publicada en un número de la revista Gil Blas de julio de 1870, pero es evidente que acierta en cuanto dice. El Fornos fue sublime en todo.
Una curiosidad
Con el tiempo, además de las magníficas pinturas alegóricas, se instalarán en los techos unos enormes abanicos que refrescaban y aireaban el ambiente.
“Por medio de una ingeniosa combinación de cuerdas instaló en el techo del café unas especies de bambalinas, que se movían en lento vaivén refrescador, merced a los esfuerzos desesperados de varios mocetones que, ocultos en las cocinas, sudaban por toda la clientela tirando de las gruesas maromas para que aquellos rudimentarios ventiladores surtiesen el efecto apetecido.
El espectáculo llamó por mucho tiempo la atención de este pueblo ingenuo, dado a detenerse contemplativamente ante cualquier cosa, y el cuadro que ofrecían a la vista del espectador aquellos «mozos de abanico», parodiando con su esfuerzo a los sirgadores del Volga o a los galeotes de los trirremes de Ben-Hur, fué celebradísimo.”Heraldo de Madrid, junio de 1929 (Año XXXIX - Núm. 13.545)
Y sin más preámbulos, ofrecemos a nuestros lectores el siguiente documento videográfico.
Esperamos haya sido de vuestro agrado.
Bibliografía | ||||||
Todo el contenido de la publicación está basado en información de prensa de la época y documentos de propiedad del autor-editor. En todos los casos cítese la fuente: Valero García, E. (2015) "Arte en el Café de Fornos", en http://historia-urbana-madrid.blogspot.com.es/ • Citas de noticias de periódicos y otras obras, en la publicación. • En todas las citas se ha conservado la ortografía original. |
© 2015 Eduardo Valero García-HUM 014-003.a ESP CAFFORNOS
ISSN 2444-1325