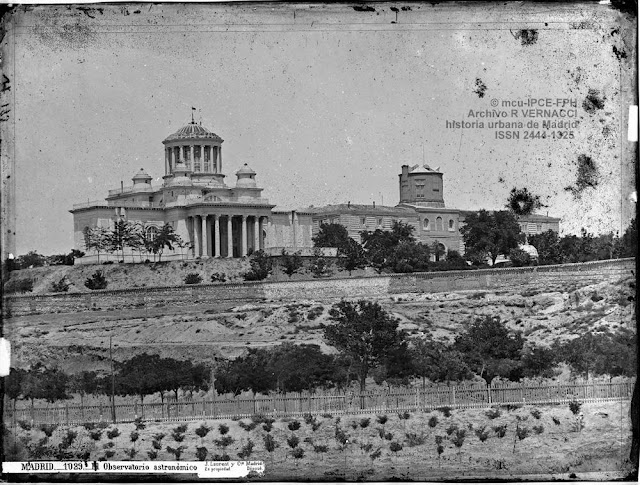Cien años atrás Madrid el mes de febrero comenzaba en martes, y lo hacía a un grado bajo cero. La temperatura máxima no superó los 8,9º.
A pesar de no ser la fecha, el Carnaval había comenzado a finales de enero con el aplazamiento de la celebración del III Centenario de Cervantes a una fecha incierta. El motivo, como ya hemos visto en el artículo anterior, la penosa situación de Europa.
Sin embrago, lejos de asemejarse a tan digno homenaje al príncipe de los ingenios, el Ayuntamiento se preparaba para las Carnestolendas, porque -desde nuestro punto de vista-, andar disfrazado por la calle y en desfile no hería los sentimientos de las naciones en guerra.
#Madrid, cien años atrás
Martes 1 y miércoles 2 de Febrero de 1916
Mendigos y golfos
Resulta casi atroz lo que vamos a relatar. No por la buena intención de mantener limpios y desinfectados a los mendigos, golfillas y golfillos, sino por los procedimientos.
El Gobernador, conde de Sagasta, había mantenido reuniones con la Asociación Matritense de Caridad y con el delegado de Gobierno, para acordar la forma rápida y sencilla de limpiar y desinfectar a los mendigos antes de su ingreso en el Asilo de Santa Cristina y otros.
Acto seguido, el Gobernador había visitado al ministro de la Guerra y a los directores de la Guardia Civil y de Seguridad. Con ellos habló del desarrollo y ejecución los planes sobre la retirada de mendigos de las calles.
Por último, conferenció con el director del Laboratorio municipal, doctor Chicote. Poco más tarde recibía un telegrama de un pez gordo de la industria minera. El industrial ofrecía el envío de un capataz para seleccionar en los campamentos de desinfección a los golfos aptos para la minería, siempre que aquellos manifestasen su deseo de hacer ese tipo de trabajos.
Mientras se sucedían estos asuntos, los golfos forasteros estaban siendo enviados a sus respectivas provincias, y los de Madrid rapados, bañados y desinfectados.
Las fotografías de Alfonso, publicadas en portada del Heraldo de Madrid, nos muestran a un grupo de golfillos después de haber pasado por la desinfección. Son imágenes de mala calidad, pero en ellas puede verse a grandes rasgos la situación de niños y adolescentes madrileños de aquellos tiempos.
En la primera fotografía vemos un importante grupo de golfos y golfillos después del corte de pelo. Una vez realizado el rapado ingresaban al campamento de desinfección.
En las dos fotografías que vienen a continuación los vemos ya bañados y desinfectados; al calor del sol en la primera imagen, y junto a la estufa en la segunda.
Las fiestas de Carnaval
¡Esto es de traca! Mientras Alfonso XIII, instigado por el conde de Romanones, firmaba un Real decreto suspendiendo la celebración del III Centenario de Cervantes, la Sección de Espectáculos del Ayuntamiento planificaba los festejos del Carnaval a escasos días de su comienzo.
Inauguración del café-restaurante Montalbán
En enero se había inaugurado la nueva sede del Círculo de la Unión Mercantil en la calle de la Victoria, 1, esquina con la Carrera de San Jerónimo. Al evento asistieron Alfonso XIII y Romanones, acompañados por los ministros de Hacienda y Fomento.
Días después abría sus puertas, en el entresuelo del mismo edificio, el café-restaurante Montalbán, del industrial D. Felipe Montalbán, dueño también del famoso "Café de Santa Catalina", de Cáceres.
El establecimiento daría servicio de café y restaurante al Círculo, además de estar abierto a todo el público madrileño que quisiera probar sus exclusivos cafés tostados de la marca "Montalbán".
Y así pasaron estos dos primeros días de febrero, con los golfillos lavados, desinfectados y abrillantados; Don Quijote cabizbajo y ensimismado, con un Sancho ansioso de Carnaval. ¿Y Cervantes? ¿Qué será del pobre don Miguel?
A pesar de no ser la fecha, el Carnaval había comenzado a finales de enero con el aplazamiento de la celebración del III Centenario de Cervantes a una fecha incierta. El motivo, como ya hemos visto en el artículo anterior, la penosa situación de Europa.
Sin embrago, lejos de asemejarse a tan digno homenaje al príncipe de los ingenios, el Ayuntamiento se preparaba para las Carnestolendas, porque -desde nuestro punto de vista-, andar disfrazado por la calle y en desfile no hería los sentimientos de las naciones en guerra.
| Dibujo de Tovar EL IMPARCIAL, 1916 © BNE-HD Archivo HUM © 2016 Eduardo Valero García-HUM 016-014 EFEMERIDES 1916 © 2016 Historia Urbana de Madrid ISSN 2444-1325 |
#Madrid, cien años atrás
Martes 1 y miércoles 2 de Febrero de 1916
Mendigos y golfos
Resulta casi atroz lo que vamos a relatar. No por la buena intención de mantener limpios y desinfectados a los mendigos, golfillas y golfillos, sino por los procedimientos.
El Gobernador, conde de Sagasta, había mantenido reuniones con la Asociación Matritense de Caridad y con el delegado de Gobierno, para acordar la forma rápida y sencilla de limpiar y desinfectar a los mendigos antes de su ingreso en el Asilo de Santa Cristina y otros.
Acto seguido, el Gobernador había visitado al ministro de la Guerra y a los directores de la Guardia Civil y de Seguridad. Con ellos habló del desarrollo y ejecución los planes sobre la retirada de mendigos de las calles.
Por último, conferenció con el director del Laboratorio municipal, doctor Chicote. Poco más tarde recibía un telegrama de un pez gordo de la industria minera. El industrial ofrecía el envío de un capataz para seleccionar en los campamentos de desinfección a los golfos aptos para la minería, siempre que aquellos manifestasen su deseo de hacer ese tipo de trabajos.
Mientras se sucedían estos asuntos, los golfos forasteros estaban siendo enviados a sus respectivas provincias, y los de Madrid rapados, bañados y desinfectados.
Las fotografías de Alfonso, publicadas en portada del Heraldo de Madrid, nos muestran a un grupo de golfillos después de haber pasado por la desinfección. Son imágenes de mala calidad, pero en ellas puede verse a grandes rasgos la situación de niños y adolescentes madrileños de aquellos tiempos.
En la primera fotografía vemos un importante grupo de golfos y golfillos después del corte de pelo. Una vez realizado el rapado ingresaban al campamento de desinfección.
En las dos fotografías que vienen a continuación los vemos ya bañados y desinfectados; al calor del sol en la primera imagen, y junto a la estufa en la segunda.
Las fiestas de Carnaval
¡Esto es de traca! Mientras Alfonso XIII, instigado por el conde de Romanones, firmaba un Real decreto suspendiendo la celebración del III Centenario de Cervantes, la Sección de Espectáculos del Ayuntamiento planificaba los festejos del Carnaval a escasos días de su comienzo.
Inauguración del café-restaurante Montalbán
En enero se había inaugurado la nueva sede del Círculo de la Unión Mercantil en la calle de la Victoria, 1, esquina con la Carrera de San Jerónimo. Al evento asistieron Alfonso XIII y Romanones, acompañados por los ministros de Hacienda y Fomento.
| Fotografía del reportero J. Vidal para La Ilustración Artística © Archivo HUM © 2016 Eduardo Valero García-HUM 016-015 EFEMERIDES 1916 © 2016 Historia Urbana de Madrid ISSN 2444-1325 |
Días después abría sus puertas, en el entresuelo del mismo edificio, el café-restaurante Montalbán, del industrial D. Felipe Montalbán, dueño también del famoso "Café de Santa Catalina", de Cáceres.
El establecimiento daría servicio de café y restaurante al Círculo, además de estar abierto a todo el público madrileño que quisiera probar sus exclusivos cafés tostados de la marca "Montalbán".
Y así pasaron estos dos primeros días de febrero, con los golfillos lavados, desinfectados y abrillantados; Don Quijote cabizbajo y ensimismado, con un Sancho ansioso de Carnaval. ¿Y Cervantes? ¿Qué será del pobre don Miguel?
Bibliografía | ||||||
Todo el contenido de la publicación está basado en información de prensa de la época y documentos de propiedad del autor-editor. En todos los casos cítese la fuente: Valero García, E. (2016) "Cervantes y el Carnaval. Febrero de 1916.", en http://historia-urbana-madrid.blogspot.com.es/ ISSN 2444-1325 • Citas de noticias de periódicos y otras obras, en la publicación. • En todas las citas se ha conservado la ortografía original. |
© 2016 Eduardo Valero García - HUM 016-015 EFEMERIDES 1916
ISSN 2444-1325